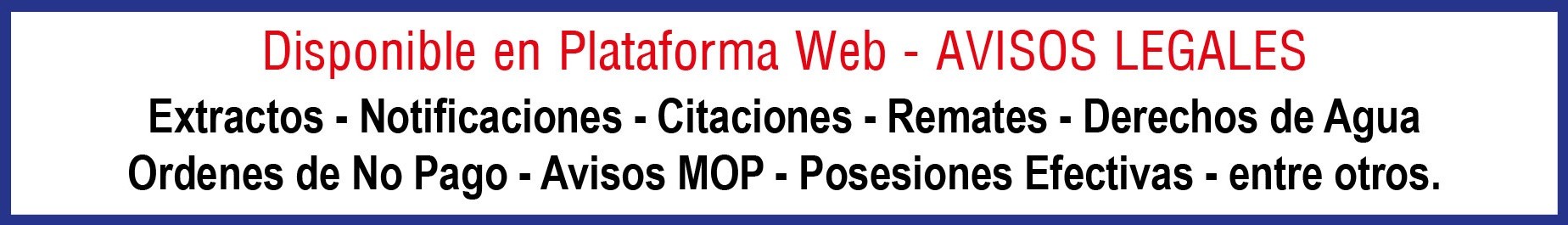El 5 de enero de 1926 no fue un día cualquiera para Pichilemu. Fue, probablemente, uno de esos hitos fundacionales que dividen la historia local en un antes y un después. Entre banderas, petardos, fanfarrias y una multitud llegada desde los rincones más apartados de la comuna, el primer tren de pasajeros arribó oficialmente al balneario. Con ese gesto —tan material como simbólico— Pichilemu dejó de ser un confín aislado para incorporarse, por fin, a la red nacional, al progreso y a una nueva etapa de su desarrollo social, económico y cultural.
Hasta bien entrado el siglo XX, llegar a Pichilemu era una verdadera odisea. Desde Palmilla o Alcones, según avanzaba lentamente la construcción del ramal desde San Fernando, el viaje continuaba en carretas o coches, sorteando caminos polvorientos en verano y lodazales casi intransitables en invierno. Las lluvias cortaban rutas, los esteros crecían y la costa quedaba aislada durante semanas. No era solo una incomodidad: era una barrera estructural al desarrollo. Ya en 1896, la Municipalidad de Pichilemu lo advertía al Ministerio de Obras Públicas, señalando que mientras el tren no llegara hasta la costa, las cargas seguirían pagando un sobrecosto que ahogaba cualquier posibilidad de progreso real. La solución estaba clara desde entonces: romper el aislamiento y conectar a la comuna con el resto del país.
Pero ese sueño tardó más de sesenta años en concretarse. Desde que el ferrocarril llegó a San Fernando en 1862, no faltaron proyectos, estudios y discusiones. Ingenieros, parlamentarios y autoridades imaginaron distintos trazados hacia el mar: por Palmilla, por Nilahue, por Peralillo, incluso hacia Matanzas. Enrique Meiggs ya intuía la importancia estratégica de unir el corazón agrícola de Colchagua con la costa. Sin embargo, muchos planes quedaron archivados, otros se perdieron —literalmente— en el incendio del Congreso Nacional de 1895, y la espera se volvió casi una condena histórica para el territorio.
Cuando por fin comenzó la construcción efectiva del ramal costero, esta se enfrentó a dificultades monumentales. La Cordillera de la Costa no cedía fácilmente: hubo que romper roca viva, levantar terraplenes sobre quebradas profundas y abrir túneles en condiciones extremas. Miles de carrilanos, muchos llegados desde el sur, trabajaron en faenas durísimas, pagando el precio del progreso con accidentes, enfermedades y precariedad. Entre todas las obras, el Túnel El Árbol se alzó como símbolo máximo: casi dos kilómetros de extensión, el más largo de Chile y Sudamérica en su tiempo, y una proeza de ingeniería que aún hoy asombra. No es casual que, junto a estaciones y puentes del ramal, haya sido reconocido como Monumento Nacional.
La llegada oficial del tren, aquel 5 de enero de 1926, fue una auténtica fiesta popular. La locomotora avanzó adornada con banderas, sumando pasajeros y entusiasmo en cada estación. En Pichilemu, los petardos, los pitazos y el gentío sellaron un momento largamente esperado. Durante décadas, el tren fue columna vertebral de la vida local: transportó personas, productos agrícolas, sal, pescado y materiales; permitió que estudiantes viajaran, que comerciantes prosperaran y que el turismo dejara de ser un privilegio de pocos. La estación se transformó en un espacio social, un lugar de encuentros, despedidas y memorias compartidas.
El auge carretero y decisiones centralistas golpearon con especial dureza a los ramales. En marzo de 1986, el tren de pasajeros dejó de llegar a Pichilemu y se cerró una era. La estación sobrevivió gracias a la acción de vecinos y gestores culturales que defendieron su valor patrimonial, y hoy sigue siendo un recordatorio vivo de lo que el ferrocarril significó para la ciudad.
A cien años de aquel día histórico, recordar la llegada del tren no es un ejercicio de nostalgia vacía. Es, sobre todo, una invitación a reflexionar. El ferrocarril fue integración territorial, descentralización efectiva y visión de futuro. En tiempos en que volvemos a hablar de conectividad, equidad territorial y desarrollo equilibrado, la historia del tren a Pichilemu interpela al presente. Nos recuerda que el progreso no ocurre solo en los centros, y que cuando llega a los territorios, puede cambiarlo todo.
El tren ya no entra a la estación, pero su huella sigue marcando la identidad de Pichilemu. Y en la memoria colectiva, el silbato de la locomotora aún resuena, como un eco persistente de aquel día en que el futuro llegó, por fin, hasta la orilla del mar.
DIEGO GREZ CAÑETE
Periodista y estudiante de Derecho
@diegogrezcanete