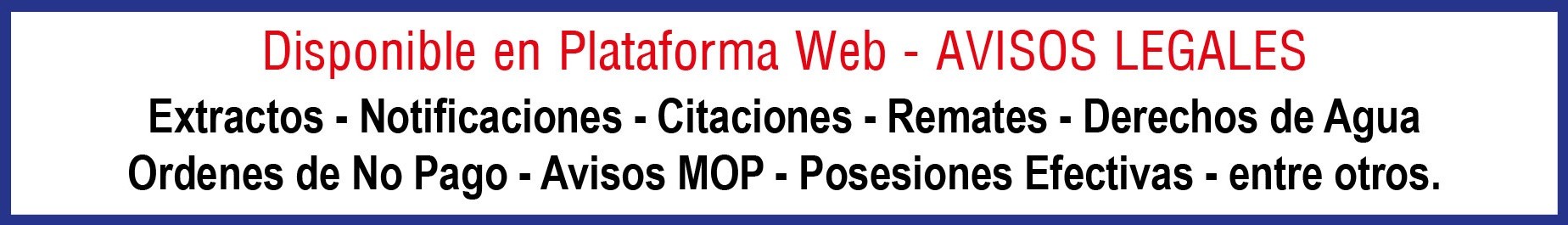En Chile, la imagen del profesor cansado dejó de ser noticia para convertirse en rutina. Lo veo en mis colegas y lo siento en mí mismo: un desgaste que no desaparece con unas horas de sueño, porque no es solo físico, es emocional. La sobrecarga constante y un clima escolar que a veces se vuelve hostil van dejando marcas invisibles en nuestra salud.
¿En qué momento aceptamos que enseñar se convirtiera en una profesión que enferma? ¿Cuándo normalizamos que un docente deba soportar insultos, amenazas o descalificaciones, sin respaldo real de las instituciones? La autoridad docente, que antes era un pilar social, hoy parece desdibujarse. No por falta de vocación, sino porque como comunidad hemos olvidado que educar es una tarea compartida.
A veces, el aula se transforma en un campo de batalla emocional. No exagero: hay días en que la energía se va en contener, mediar, sobrevivir. La enseñanza —esa chispa que nos llevó a abrazar esta profesión— queda relegada, opacada por la urgencia de mantener el orden o por la sensación de no llegar a todos nuestros estudiantes.
Es doloroso reconocerlo, pero muchos docentes hemos sentido la tentación de bajar los brazos. No porque no amemos enseñar, sino porque el precio emocional es demasiado alto. Y, sin embargo, seguimos. Seguimos porque creemos en esos instantes en que un estudiante comprende algo que parecía imposible, en esa chispa de curiosidad que ilumina un rostro, en esa palabra de agradecimiento que a veces llega de manera inesperada.
El desafío no es solo resistir. Es exigir que la sociedad y el Estado vuelvan a mirar la docencia como lo que es: una de las profesiones más determinantes para el futuro. Necesitamos condiciones que nos permitan enseñar sin hipotecar la salud, comunidades escolares que promuevan respeto mutuo y familias que se involucren activamente en la educación. Enseñar debería ser sinónimo de crecimiento y cuidado, no de desgaste silencioso.
ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA
Profesor de Filosofía y Religión